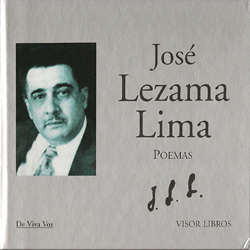|
No es el coche con el fuego cubierto, aquí el sonido.
Valenzuela ha regado doce orquestas en el Parque
Central. Empacho de faroles frigios, quioscos cariciosos
de azul franela, mudables l√°grimas compostelanas.
Saltan de la siesta y alistan la cintura,
para volar con las impulsiones habaneras de la flauta.
La flauta es el cordel que sigue la cintura en el sue√Īo.
La cintura es la flauta destapada por las avispas.
Como un general entierna el vozarrón y regala cigarros
en las garitas, Valenzuela recorría las marcas zodiacales.
Cada astro ense√Īaba su orquesta en una mesa
de casino, Valenzuela las poblaba de az√ļcar.
Az√ļcar con sangre minuciosa, toronja con canela combada,
az√ļcar lapisl√°zuli, su levita no necesitaba de tafet√°n,
no avisaba saltando desde su coche, haraganeaba en comandos de m√ļsica.
Se detenía con los gaiteros, con los planchadores de ceniza.
Al desgaire rendía la clave secreta, las ofertas.
Le ense√Īaban la muestra de un pantal√≥n centifolio,
con la tela en el oído, reconocía la mano inconclusa.
Carita de rana, el Gobernador, Segismundo el vaquero,
entraban al bailete con las nalgas de cabra,
con retorcidos llaveros mascados por los perros.
Una candela, un balazo y el tapabocas, daban luna en las redes.
Por los alrededores del Parque Central, las doce orquestas
de Valenzuela. Cuatro debajo de cuatro √°rboles.
Otras cuatro en el salón de lágrimas compostelanas.
Tres en esquinas resopladas. Una, en el uno de San Rafael.
Ya decía el sofoco, la brasa que alumbra los juncales,
el mamoncillo en la piel de un río mal entrado,
el costillar juvenil con las bandas f√ļnebres del tafet√°n.
Despertaba, saltaba a otra orquesta, como en un trapecio.
Entre su amanecer y el sue√Īo, la orquesta como un maj√°.
Lo que él dice está escrito en una columna que suena.
La columna que cada hombre lleva para pescar al río.
Ay, la médula con un relámpago aljofarado, también aljamiado.
Cuando se apaga una orquesta, ya llega el costillar de refuerzo.
√Čl da la clave para la otra pir√°mide de sonidos.
En lo alto de un guineo, un fais√°n. Una estrella
en la esquina de un pa√Īuelo regalado por la querida de White.
El dragón, el bombín gritan las baldosas ahogadas,
que como un mortero restriega la crea pinare√Īa.
El cornetín pone a galopar las abejitas piruleras,
se derriten cuando el oboe las toca con su punta de pella.
El fiestero, quinceabrile√Īo de terror, descorri√≥ las s√°banas,
lo suda la trinchante corchea, loba de espuma.
Como cuando en el terraplén de la playa seguía una gaviota.
Sal√≠a del sue√Īo y el pitazo¬†¬†de hulla lo balanceaba sobre el mar.
El trompo que lo azucara, es el que lo remoja,
todavía está incongruente para llevar su columna al río.
Mira el anca y se confunde con el anca del caballo.
El anca de las ranas lo interroga como al rey vegetal.
Lo cogen de la mano para llevarlo a la tromba orquestal,
pero llora. La tromba es un t√©mpano donde el ni√Īo tira del rabo
de la salamandra plutónica, después le tapa
los ojos con piedras de río, con piedra agujereada.
Mira, mira, y lo barrena un traspiés;
toca, toca y un antruejo lo embucha de agua.
Gru√Īe como un pescoz√≥n recibido en la sangr√≠a del espejo,
cuando va a pegar, una carcajada lo maniata con su tirabuzón.
Como una candela que se lleva en un coche,
Valenzuela restablece los n√ļmeros mojados.
Un antifaz alado ahora lo transporta a las l√°grimas compostelanas,
y con el ritmo, que le imponen oscuro, le quita piedras a la sangre.
Va descubriendo los ojos que se adormecen para él
la piel que suda para romper lo √°spero del lagarto
que mira desde las piedras un siglo caído del planeta.
El lagarto que separa las piedras pisadas por un caballo con tétano.
El coche con la candela avivó el almohadón marmóreo,
después la mano que lo llevó del remolino a la nube.
Sali√≥ del sue√Īo al remolino, del remolino al r√≠o,
donde la nutria del rey lav√≥ los pa√Īales egipcios.
Los n√ļmeros mojados no es alusi√≥n al impar pitag√≥rico,
sino que corrieron a un portal al llegar la mojadita.
Cuando pisoteó el antifaz, era el final del río.
Sangraba desnuda en un caballo de circo.
Le prestó el caballo un cayado de maíz y erizo,
el caballo lo empujaba con sus patas, como una bandurria
rota es el comienzo del domingo del payaso,
verde y negro, cer√°mica china, historiada por el equilibrista.
Aqu√≠ el hombre antes de morir no ten√≠a que ejercitarse en la m√ļsica,
ni las sombras aconsejar el ritmo al bajar al infierno.
El germen traía ya las medidas de la brisa,
y las sombras hu√≠an, el n√ļmero era relatado por la luz.
La madrugada abrillantaba el tafet√°n de la levita de Valenzuela.
La pareja estaba ahora dentro del coche que regalaba los avisos pitagóricos,
la candela tambi√©n dentro del coche nadaba¬†¬†las ondulaciones del sue√Īo,
regidas por el tricornio cortés de la flauta habanera.
La pareja reinaba en lo sobrenatural naturalizante,
hab√≠an surgido del sue√Īo y permanec√≠an en la Orplid del reconocimiento.
Colillas, hojas muertas, salivazos, plumones, son el caudal.
Si en el caudal ponían un dedo inflado el vientre de la mojadita.
Después de cuatro estaciones, ya no iban a la prueba del remolino.
El salón de baile formaba parte de lo sobrenatural  que se deriva.
Bailar es encontrar la unidad que forman los vivientes y los muertos.
El que m√°s danza, juega al ajedrez con el rubio Radamanto.
En la espalda del oso estelar la constelación de gaiteros,
pero la flauta habanera abreviaba los lazos de tafet√°n.
Es el mismo coche, dentro un mulato noble.
Saluda largamente, en el incendio, a la cornisa que se deshiela.
De: Dador
|